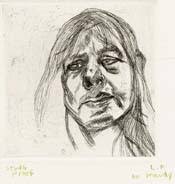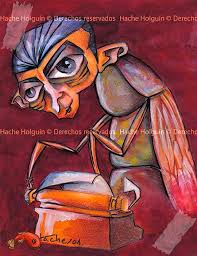¿SE PUEDE HACER PSICOANÁLISIS EN UN DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO?
Tropiezo, falla, fisura. En una frase pronunciada o escrita algo viene a tropezar […] se presenta como el hallazgo […] hallazgo que es a un tiempo solución, no necesariamente acabada pero que por incompleta que sea, tiene ese no se qué, ese acento tan particular […] la sorpresa: aquello que rebasa al sujeto, aquello por lo que encuentra, a la par, más y menos de lo que esperaba, en todo caso respecto de lo que esperaba lo que encuentra es invalorable”
Se me ocurrió comenzar con estos retazos de frases, como siempre enigmáticas de Lacan, para iniciar un escrito que da cuenta de las inquietudes y sorpresas que surgen, cuando uno se atreve a incursionar como psicoanalista en campos tan desprovistos de teoría como son los institucionales.
Es por eso que también agradezco a Lacan que, con algunas de sus frases irónicas, perdidas en algún seminario, le permiten a uno agarrarse de algo mientras avanza, sin saber a dónde va. En el seminario El Sinthom dice:
"Sucede que yo me doy el lujo de controlar, como se llama a eso, a un cierto número de personas que se han autorizado a ellas mismas, según mi fórmula, a ser analistas. Hay dos etapas. Hay una etapa en que son como el rinoceronte ellos hacen más o menos cualquier cosa y yo los apruebo siempre. En efecto, siempre tienen razón. La segunda etapa consiste en jugar con este equívoco que podría liberar del sínthoma, pues es únicamente por el equívoco que la interpretación opera. Es preciso que haya algo en el significante que resuene”.
Sucede que en ese tiempo, hablo de los años en que en los inicios de mi práctica en un departamento de orientación y consejería de una universidad, con el acercamiento al psicoanálisis lacaniano, con todo lo que en el campo de la experiencia clínica implica, podría decir que me sentía, exactamente como el rinoceronte. Ahora, un tiempo después, podría pensar que no sólo se dio este paso, también jugó el equívoco y su forma de liberar el síntoma, en medio de las demandas institucionales.
La historia comienza con un problema. Existía por ese tiempo en la institución un gran número de estudiantes con un alto índice de mortalidad académica. Las filas en la rectoría y en muchas de sus dependencias para solucionar casos de consejo académico eran interminables. Ante esto, la rectoría decidió enviar estos estudiantes al departamento de Orientación y Consejería para ser evaluados y con este informe tratar de dar una solución. Eran casos de estudiantes que llevaban años en la universidad, que por su política de admitir repitentes para darles otra oportunidad, comenzó a mostrar un síntoma que ya afectaba a la institución.
La mayoría de los casos eran graves, estudiantes que repetían materias por cuarta, quinta y más veces. Repitentes de semestres, algunos con muchos años en la universidad y apenas cursaban tercero. Comenzaron a llegar y a invadir la oficina, angustiados, deseosos de que se les diera una solución. El primer año se trabajó con entrevistas, test, evaluaciones que eran enviadas a rectoría, con la sugerencia de que asistieran a seguimiento en la oficina.
Al año siguiente la universidad tomó la decisión de declarar los casos más graves, un grupo no muy numeroso, en receso académico con la condición de que si querían ingresar nuevamente, deberían asistir a un curso que diera Orientación y Consejería. Dos años después, el número varió y nos encontramos cada semestre, con un promedio de ciento treinta estudiantes para una labor de “retoque”, algo así como una “sincronizada”, por la forma como se escuchaba el pedido desde la institución. Una demanda que dio inicio al trabajo, en un principio como psicoterapia de grupo, que di más tarde en llamar psicoterapia de “masas”.
Se dividían al azar, se conformaban los grupos en promedio de treinta y se hacía una sesión semanal para cada uno. Al mismo tiempo se daba una entrevista individual por semestre a cada uno de los participantes. En los dos primeros años se contó con la colaboración de psicólogos del programa de psicología de la misma universidad, quienes cumplían con esta función.
El trabajo cada semestre se fue sistematizando y creándose lo que luego se llamó Curso de Clínica educativa, que consistió al final sólo en el taller de crecimiento, nombre dado a las sesiones semanales con los grupos divididos de treinta y un taller de habilidades de estudio a cargo de estudiantes en práctica del programa de psicología. Las citas individuales con los psicólogos y los otros mecanismos desaparecieron conformándose, sin darnos cuenta, en un proceso donde lo vital era el trabajo clínico.
Era una reunión de personas sin las exigencias de la llamada psicoterapia de grupo. No había selección ni entrevista, los grupos eran bastante numerosos. No tenían una pregunta personal, se inscribían al curso porque era una exigencia de la universidad, su objetivo era poder entrar a estudiar el semestre siguiente. La gran mayoría, por no decir todos, venían llenos de rabia y resentimiento y muy pocos eran conscientes de que tenían que ver con el problema. Con la terapeuta no había transferencia, no la habían elegido, así como tampoco habían elegido estar allí, para ellos era una jugada más de la universidad.
El curso abría su inscripción al principio de cada semestre, la oficina de admisiones mandaba una lista de los que debían ser recibidos. Debían llenar una ficha y traer una foto. Se fue sistematizando de tal manera que cada semestre se esperaba ese gran número, el cual se mantenía debido a que la universidad extendió este requisito a todos los estudiantes de reintegro con bajo rendimiento y a los estudiantes de primeros semestres que comenzaban a perder materias.
Después de un mes de plazo para la inscripción, la mayoría asistía a la primera reunión. Era el primer contacto, venían ansiosos y confusos, ese día se reunían todos, más de cien. Se les explicaba claramente de qué se trataba: era una nueva oportunidad que la universidad les brindaba, si querían ingresar al semestre siguiente debían asistir con puntualidad a todas las sesiones. El informe final que se enviaba a rectoría definía su futuro en la universidad, este informe sólo daba cuenta de la asistencia, no de la problemática de cada uno. El que tuviera determinado número de fallas, así fuera por enfermedad, lo perdía. Era el único requisito, no se cobraba, hacía parte de Bienestar Universitario. Los que quisieran quedarse lo tomaban, los que no quisieran podían irse, era una decisión que debían tomar ellos. Se asignaban en el grupo que les correspondía, se les daba la hora, día y lugar, se les esperaba.
El día de la cita llegaban casi todos, muy pocos desertaban. En ocasiones llegaban nuevos, rezagados porque estaban buscando todavía ingresar por otros medios sin hacer el curso, igual se les recibía.
 En la primera sesión se explicaban las condiciones: lo primero era tratar de escuchar atentamente y respetar lo que el otro decía, se podía intervenir para preguntar o para aclarar y tratar de mantener en secreto lo que allí se decía, afuera no servía para nada. Durante todas las sesiones en los cinco años trabajados no se encontró dificultad para mantener este encuadre, nunca se supo de infidencias o dificultades dentro o fuera del grupo. Como se establecía, debían también asistir al taller de habilidades de estudio. Esto también lo cumplían. Se fue organizando de tal manera que al final de todos los semestre, para despedirse, ellos mismos organizaban una fiesta o un paseo al que invariablemente invitaban a la terapeuta, nunca fui pero sí supe que lo pasaban muy bien.
En la primera sesión se explicaban las condiciones: lo primero era tratar de escuchar atentamente y respetar lo que el otro decía, se podía intervenir para preguntar o para aclarar y tratar de mantener en secreto lo que allí se decía, afuera no servía para nada. Durante todas las sesiones en los cinco años trabajados no se encontró dificultad para mantener este encuadre, nunca se supo de infidencias o dificultades dentro o fuera del grupo. Como se establecía, debían también asistir al taller de habilidades de estudio. Esto también lo cumplían. Se fue organizando de tal manera que al final de todos los semestre, para despedirse, ellos mismos organizaban una fiesta o un paseo al que invariablemente invitaban a la terapeuta, nunca fui pero sí supe que lo pasaban muy bien.Después del encuadre comenzaba la sesión. Las dos primeras eran las más difíciles, una orquesta de quejas, los mismos profesores para muchos, los mismos problemas para todos. Aliados en la impotencia se apoyaban unos a otros para demostrarse a sí mismos que no tenían responsabilidad sobre lo que les pasaba. Era el momento de comenzar a escuchar, las siguientes son algunas frases pronunciadas por ellos, que cada semestre me encargaba de recoger: “Es que yo le estudio y le estudio y no le paso”, “Me dejaron viendo la materia cuatro veces”, “A mí también”, “Yo me confié y él no me ayudó”, “Yo a ese viejo le tengo que sacar una buena nota”, ”Esa vaina no me la voy a aprender yo”, “A uno no lo motivan”, “El gusto de rogarle a ese viejo no se lo doy”, “Le estudio y le entro a clase a esa vieja y no me pasa”, “Los que pasan son los que están en la rosca”. Así muchas.
En una ocasión se aliaron varios para quejarse de un profesor, era tan malo, decían, que llevaban cuatro semestres en esa materia y siempre decía lo mismo, hasta repetía los mismos chistes y no variaba. Les sugerí que se reunieran y le enviaran una carta al rector para que cambiara al profesor porque no innovaba, ni siquiera los chistes, y ellos ya estaban cansados de escucharlos. Callaron, rieron y volvieron a callar, hasta ese momento empezaron a darse cuenta que los que no variaban eran ellos.
Poco a poco la rabia disminuía para dar paso a la depresión y a hablar de ellos. En el grupo no era obligatoria hablar, sólo lo era el primer día para presentarse y el último, doce sesiones después. En ocasiones los silencios grupales eran interminables, especialmente cuando ya se daban cuenta que lo que decían podía ser tomado a la letra. Algunos aprendían a escuchar rápidamente de esta manera y a escucharse.
Debido a los silencios, comprensibles por el temor a hablar en grupo, era necesario inventar mecanismos que ayudaran. Entonces se jugaba a los refranes, las canciones. Hubo sesiones de vallenato muy interesantes, especialmente con una canción muy popular en la época llamada El Mártir. Todo dependía del tipo de grupo, los había muy activos, también muy pasivos.
Y empezaban a hablar de ellos: “No hay quien me saque una palabra, no la doy,”, Yo necesitaba dos”, “Quiero aprenderme todo enseguida”, “Yo creo que soy incapaz de tener fallas”, “Yo estudio apurada y no doy”, “Yo dejo las cosas así”, “Yo pensé que iba a salir como era mi papá”, “Yo creo que lo que yo diga no es lo que el profesor piensa”, “Yo me imaginaba”, “Uno entra a esta carrera y no encuentra como salir”, “Estoy obligada a terminarla”, “Yo repetía todo”, “Uno carga con el nombre de repitente”, “Uno nunca sabe lo que ellos piensan o uno significa”, “Yo no le pongo atención porque me da rabia”, “Esperar a ver si Dios quiere”, “No se me han dado las cosas”, “Si uno ya se metió en este lío”, “Me da miedo y no entro”, “Odio esa materia”, “Las esperanzas de ellos están puestas en mí”, “Para qué voy a preguntar, mejor espero”, “Hay que aprender a vivir con los problemas y sobrellevarlos”. Y así muchas.
En una ocasión, y como ésta muchas de diferente significante, alguien comentó que llevaba cuatro semestres repitiendo genética. Se dio cuenta que la genética tenía que ver con los genes, con la herencia y, según la que hablaba era heredera de las características de uno de sus padres, para todos, el menos inteligente. Tiempo después en un encuentro fortuito, comentó que había disfrutado mucho aprender esa materia. Otro encuentro fortuito le permitió a otro decir con gracia: “Me está yendo muy bien, ya no ando defendiendo virginidades ajenas”. Se refería a una sesión donde se dio cuenta que, sin saberlo, se había convertido en el guardián de sus hermanas.
En ocasiones había relatos dramáticos, llanto y dolor. No era frecuente, pero cuando sucedía escuchaban con respeto. El efecto de las preguntas no afectaba sólo a uno, el que escuchaba se identificaba y algo entendía, esto se hacía evidente en la última sesión cuando hablaban los que nunca lo habían hecho, comentaban que escuchar a los demás y lo que habían dicho los habían hecho cambiar.
Uno de los momentos más difíciles y más dolorosos era una sesión dónde les entregaba el kardex, su hoja de vida en la universidad. Un momento que se preparaba con la consigna que sólo era para que lo mirara su dueño, sin hacer preguntas sobre el del otro. Allí, semestre tras semestre, se sumaban las pérdidas de tiempo, dinero y esfuerzo. En ocasiones, hasta ese día, algunos se habían sostenido en que sus pérdidas no eran muchas, pero en ese momento debían sumar el tiempo y el dinero perdido, era bastante difícil para todos, invariablemente comentaban que después habían llorado, se deprimían.
El curso se brindaba semestre tras semestre, más tarde supe que ellos mismos lo llamaban Hogares Crea. El resultado sólo lo saben ellos y algunas reflexiones lanzadas el último día nos pueden dar una pista: “”Me ha hecho reflexionar, me ha hecho pensar”, “Esto es una cosa seria”, “Antes yo sabía de mis errores pero no quería hacerles frente”, “Yo estaba enfrascado en un cuarto oscuro y no sabía nada de la realidad”, “Una cosa buena fue atreverme a hablar”, “Tuve que venir acá para entender los errores que estaba cometiendo”, “De mis actos le echaba la culpa a mi mamá”, “Uno repite, se golpea e insiste en darse”, “Antes vivía encubriendo la mentira”, “Cuando uno cree tener las cosas y no las tiene”, “Aprendí a escuchar a los demás y a decir lo que yo pienso”, “Esto debía ser obligatorio para toda la universidad porque sino uno no viene”.
Es importante anotar que la repetición a la universidad era tan presente para algunos que terminaban repitiendo el curso. Eran admitidos, volvían a perder y eran enviados nuevamente, se convertían en habituales en Consejería. Se creó la necesidad de un grupo diferente, el de los repitentes del curso. Algunos lograron terminar la carrera, otros entraron en análisis, otros se perdieron.
Creo que este es el tipo de trabajo que tiene más efectos sobre el psicoanalista y su disciplina, que logros psicoanalíticos en la institución como reconocimiento. Lo que sí es cierto es que se dan resultados, aunque no sean registrables. Me encuentro con muchos con buenas noticias, otros ya salieron, algunos me esquivan, otros todavía van de vez en cuando por un consejo, creo que a muchos no los recuerdo, pero sí sé que algo pasó, que algo sucedió. Este trabajo es un agradecimiento a ellos, yo también aprendí, y lo que aprendí es invalorable.
[1] Trabajo realizado por I. P M.en la Universidad Metroplitana en los años 1991 a 1997. Barranquilla. Colombia. escrito en 1998
[1] Jacques, Lacan, El seminario de Jacques Lacan. Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psiconálisis (Argentina: Paidós, 1989), 32-33
[1] Jacques, Lacan. El seminario de Jacques lacan, Libro 23. El Sinthom.







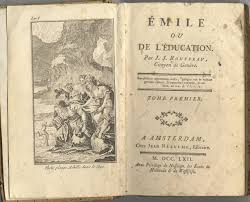


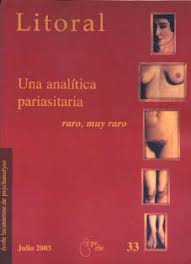




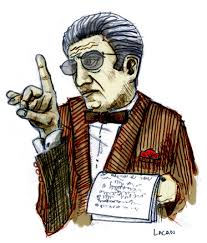

.jpg)